|
|
Resumen.
1. Introducción.
2. Materiales y Métodos.
2.1. Determinación de la digestibilidad ileal.
2.2. Cálculo y procedimiento estadístico.
3. Resultados y Discusión.
4. Conclusiones.
5. Literatura citada.
RESUMEN.
Se determinó la digestibilidad ileal in vivo de nutrientes en dietas que incluían cinco follajes tropicales en 72 conejos Nueva
Zelandia x California de 45 días de edad. Las dietas contenían 30 % de alguno de los siguientes follajes: leucaena (Leucaena
leucocephala), naranjillo (Trichanthera gigantea), morera (Morus alba), maní forrajero (Arachis pintoi) o batata (Ipomoea
batatas). Se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado con seis tratamientos y 12 repeticiones. Los tratamientos
estuvieron conformados por una dieta testigo y las que contenían los cinco follajes de prueba. Los índices de digestibilidad ileal in vivo se determinaron por un método indirecto consistente en el uso de ceniza insoluble en ácido como marcador interno. No se
encontró efecto significativo de los tratamientos sobre la digestibilidad ileal de materia seca, ceniza y materia orgánica. Sin
embargo, la digestibilidad ileal de la proteína en la dieta con leucaena fue significativamente menor (P≤0,01) que en la dieta basal.
En este indicador las dietas con los otros cuatro forrajes presentaron valores intermedios, desde 37,8% para el naranjillo hasta
50,2% para el maní forrajero. La digestibilidad ileal de la materia seca, cenizas, materia orgánica y proteína cruda de los forrajes
evaluados fue similar (P>0,05). La determinación de la digestibilidad ileal de las dietas y forrajes así como la estimación de la
degradación ocurrida en ciego permitió evidenciar que hubo mayor proporción de desaparición cecal de materia seca en follaje
de leucaena y morera. Se concluye que la inclusión de 30% de follaje de leucaena, naranjillo, morera y maní forrajero no
ocasiona cambios sustanciales en los índices de digestibilidad ileal en conejos alimentados con estas dietas.
1. INTRODUCCIÓN.
Para una evaluación adecuada de recursos
alimenticios es necesario conocer la cuantía de la
degradación y absorción de nutrientes en
diferentes partes del tracto digestivo, debido a que
esto puede modificar la utilización de la energía
neta de los nutrientes absorbidos.
La determinación de la digestibilidad de
nutrientes por métodos in vivo, puede realizarse
tanto a nivel ileal como fecal. En el primer caso,
se mide la desaparición del alimento hasta el íleon
(prececal) y comprende la digestión enzimática;
mientras que, en la fecal ocurre acción microbiana
que tiene lugar en el intestino grueso. La
obtención de la digestibilidad fecal de nutrientes
en conejos ofrece ventajas con respecto a la ileal
debido a que el doble pasaje a través del tracto
digestivo del material ingerido genera gran
impacto de la microflora. De esta manera, los
residuos de la dieta son sensibles a tamaño de
partícula y composición de la pared celular
(García et al., 1999) que ocasionan cambios en la
digestibilidad y aprovechamiento de la proteína,
principalmente debido a la acción fermentativa
que ocurre en el ciego.
Para estudiar la fisiología digestiva y
digestibilidad de nutrientes en conejos se ha
desarrollado la técnica de canulación ileal
(Gidenne et al., 1988). Por ejemplo, Gidenne et al.
(1994) estudiaron el efecto de la canulación sobre
la digestibilidad y cecotrofia (proceso mediante el
cual el animal ingiere sus heces blandas para
absorber la proteína que fue producida por las
bacterias en el ciego, permitiendo el máximo
aprovechamiento del alimento), y Carabaño y
Merino (1996) sobre el consumo de alimento y
excreción de heces blandas y duras; no obstante,
se encontró que aunque es posible determinar
digestibilidad ileal de nutrientes, la implantación
de la cánula afecta las características fisiológicas
estudiadas.
Por otra parte, el muestreo del contenido de los últimos 20 cm de íleon mediante el sacrificio de
los animales, constituye un método que aunque
permite la obtención de pequeñas cantidades de
muestra, puede ser práctico y viable si se
considera el relativo bajo costo de los conejos en
período de ceba. Merino y Carabaño (2003)
estudiaron el efecto de la cecotrofia sobre la
composición química de la digesta y la
digestibilidad ileal en diferentes horarios de
muestreo, encontraron que no hubo diferencias en
composición química del contenido ileal entre las
19:00 y 21:00 horas. Tales resultados permiten
proponer procedimiento experimental aplicable en
animales que efectúan cecotrofia.
De esta manera, la obtención de la
digestibilidad ileal en conejos es viable mediante
la realización de pruebas en animales sometidos a
condiciones normales de crianza y por diferencia
con respecto a los valores obtenidos a partir de
pruebas de digestibilidad fecal, se puede calcular
la desaparición de nutrientes en ciego.
Se han realizado esfuerzos considerables para
evaluar el valor nutritivo de alimentos
convencionales para conejos desde el punto de
vista de digestibilidad ileal in vivo (Blas et al.,
2003; Gutiérrez, et al., 2002). Sin embargo, existe
poca información similar que involucre alimentos
tropicales no convencionales para esta especie
animal. Para medir procesos digestivos hasta el íleon en conejos, se han usado marcadores
externos, por ejemplo compuestos de cromo
(Gidenne, 1992; Toral et al., 2002) o de yterbio
(Gutiérrez, et al., 2002); y aunque hay escasos
antecedentes sobre el uso de la ceniza ácido
insoluble (CAI) como marcador interno para
calcular digestibilidad ileal en conejos (Samkol et
al., 2006) la comparación de la determinación de
digestibilidad fecal entre métodos de colección
total de heces e indirecto (CAI), efectuada en fase
anterior al presente estudio (Nieves et al., 2008a)
indicó que no hubo efecto del procedimiento
utilizado. Tal resultado avala la aplicación del
método ceniza ácido insoluble en la determinación
de digestibilidad ileal de nutrientes.
El objetivo del estudio fue determinar la
digestibilidad ileal in vivo en conejos de engorde
alimentados con dietas que contenían follajes
tropicales.
2. MATERIALES Y MÉTODOS.
El experimento se realizó en la Unidad
Cunícula de la Universidad Ezequiel Zamora,
Guanare, estado Portuguesa (9º 04’ L y 69º 48’ W,
255 msnm). El área presenta temperatura
promedio anual de 26 ºC, precipitación promedio
anual de 1499 mm y humedad relativa de 74 %,
caracterizada como bosque seco tropical
(Holdridge, 1979).
Se estudiaron cinco dietas que contenían
follaje de leucaena (Leucaena leucocephala),
naranjillo (Trichanthera gigantea), morera (Morus
alba), maní forrajero (Arachis pintoi) y batata
(Ipomoea batatas), se utilizaron 72 conejos Nueva
Zelanda x California de 45 días, alojados de
manera individual en jaulas de 30 x 20 cm los
cuales recibieron dietas peletizadas que contenían
30% de los follajes en estudio y una dieta testigo.
Se emplearon 6 tratamientos con 12 repeticiones
en cada uno.
Se formuló una dieta testigo de acuerdo con los
requerimientos nutricionales indicados por De
Blas y Wiseman (2003) la cual contenía heno de
pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) como única fuente de fibra. La composición de
ingredientes de las dietas estudiadas se muestra en
el Cuadro 1.
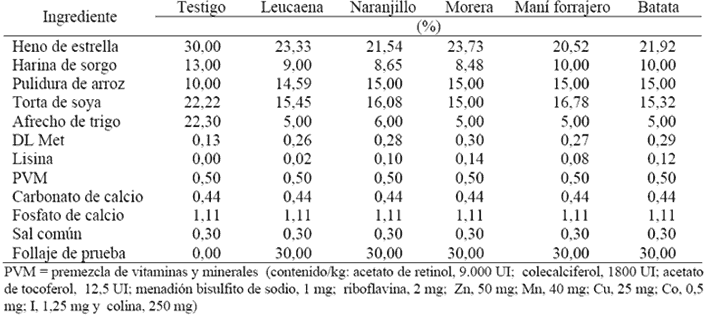
2.1. Determinación de la digestibilidad ileal.
Los índices de digestibilidad ileal in vivo de
nutrientes en las dietas se determinaron de
manera indirecta mediante aplicación del
método ceniza ácido-insoluble como marcador
interno. Se distribuyeron 12 conejos al azar en
cada dieta y se sometieron a un período de
11 días de consumo ad libitum de las dietas. Los
animales se sacrificaron mediante dislocación
cervical entre las 19:00 y 21:00 horas para
minimizar el efecto de la cecotrofia, en
concordancia con lo informado por Merino y
Carabaño (2003) y se extrajo la digesta contenida
en los últimos 20 cm de ileon terminal. Debido a
la pequeña cantidad colectada, se agrupó la
digesta ileal para cada dos animales con peso vivo
similar; de esta manera se obtuvieron seis
repeticiones por tratamiento.
Se determinó en alimento y digesta ileal el
contenido de materia seca, ceniza y proteína cruda
(Nx6,25) según los procedimientos indicados por
AOAC (1990) mientras que la materia orgánica se
definió como la diferencia entre la materia seca y
el volumen de ceniza. La fibra detergente neutro,
fibra detergente ácido, lignina y celulosa de las
dietas, se obtuvo en concordancia con la
metodología propuesta por Van Soest et al.
(1991). El análisis de ceniza ácido-insoluble en
alimento y digesta ileal se realizó por gravimetría,
después de digerir las muestras en HCl 4N durante
30 minutos, el residuo insoluble resultante se filtró e incineró (Vogtmann et al., 1975). No se
determinó digestibilidad ileal para las fracciones
relativas a fibra debido a la insuficiente cantidad
de muestra colectada, como consecuencia del
limitado volumen contenido en la sección terminal
del íleon.
2.2. Cálculo y procedimiento estadístico.
El cálculo de la digestibilidad de nutrientes de
las dietas se efectuó en concordancia con lo
indicado por Crampton y Harris (1969) de la
siguiente manera:
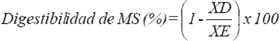
donde XD y XE representan el porcentaje del marcador en la dieta y excretas respectivamente. En el caso de nutrientes específicos, la fórmula se modificó así:
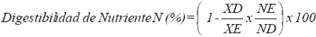
donde NE y ND representan el porcentaje del
nutriente en excretas y dieta en base seca,
respectivamente.
El valor nutritivo de los ingredientes evaluados
se estimó según método de sustitución del
ingrediente problema en la dieta testigo, siguiendo
el procedimiento de cálculo indicado por
Villamide et al. (2003).
Con base en los resultados obtenidos en
experiencia previa sobre digestibilidad fecal con
las mismas dietas (Nieves et al., 2008b) y en el
presente ensayo se estimó la proporción de
nutrientes digeridos en la sección post-ileal
(ciego) del tracto digestivo. Para este cálculo, se
utilizaron los valores promedios de digestibilidad
obtenidos para las fracciones correspondientes en
los experimentos indicados de acuerdo con la
siguiente ecuación:
DC = 100 – ((DI·100)/DF)
DC = digestión en ciego del nutriente
DI = digestibilidad ileal del nutriente
DF = digestibilidad fecal del nutriente
Con los valores de digestibilidad ileal de dietas
y forrajes se aplicó análisis de varianza para un
diseño experimental completamente aleatorizado,
una vez verificado el cumplimiento de supuestos
exigidos. Cuando hubo diferencias significativas
entre los tratamientos, los promedios se
compararon utilizando la prueba de Tukey. Se usó
el software Statistix 7.0.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La composición química de los forrajes
estudiados se muestra en el Cuadro 2. Los
contenidos de fracciones correspondientes a fibra
y proteína en los forrajes considerados fueron
superiores a los valores requeridos para conejos en
crecimiento (De Blas y Wiseman, 2003). Los tres
follajes de árboles contuvieron entre 19,40 y 20,80
% de fibra cruda, y entre 17,10 y 19,26% de
proteína bruta (Nx6,25); mientras que los dos
forrajes rastreros contenían niveles relativamente
altos de fibra cruda (23,23 y 26,83 %) y variables
de proteína bruta (10,30 y 20,80 %). Las seis
dietas formuladas contenían proporciones
similares de fibra cruda y proteína bruta, excepto
cuando se incluyó follaje de batata (Cuadro 3).
Por otro lado, el volumen ceniza estaba
cercanamente superior a 10 % en follaje de
leucaena, morera y maní forrajero, y elevado en
follaje de naranjillo y batata. Además, es notorio
el mayor contenido de hemicelulosa en follaje de
leucaena y morera; mientras que el follaje de
batata contenía mayor proporción de fibra
detergente ácido (FDA).
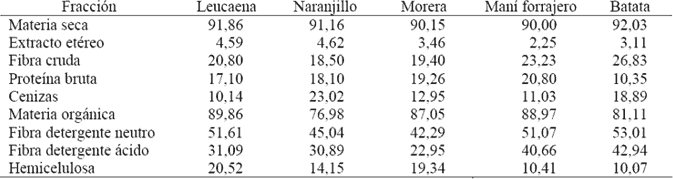
La composición química de las dietas estudiadas se muestra en el Cuadro 3. El contenido de energía bruta fue similar entre dietas, mientras que la PB fue ligeramente menor para la dieta con follaje de batata; de igual manera, las dietas con inclusión de maní forrajero y follaje de batata presentaron valores superiores para las fracciones fibra cruda, fibra detergente ácido, celulosa y lignina. El contenido de fracciones correspondientes a fibra y proteína en todas las dietas fue superior a lo requerido para conejos en crecimiento (De Blas y Wiseman, 2003).
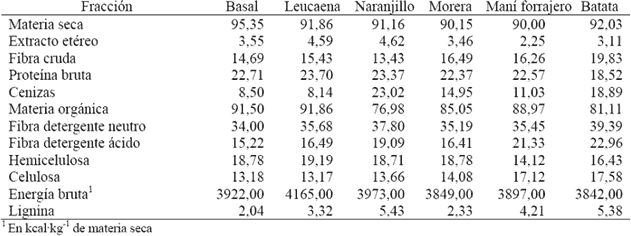
Los valores de digestibilidad ileal in vivo de las dietas consideradas se muestran en el Cuadro 4. No hubo efecto significativo (P>0,05) de los tratamientos para la digestibilidad ileal de materia seca, ceniza y materia orgánica, a pesar de haber obtenido valores numéricos más altos en la dieta testigo. La digestibilidad ileal de la proteína en la dieta con leucaena fue más baja (P≤0,01) que en la dieta testigo. Para este indicador, las dietas con los otros cuatro forrajes presentaron valores intermedios desde 37,81 % para naranjillo hasta 50,29 % para maní forrajero los cuales fueron similares (P>0,05) a la dieta con leucaena.
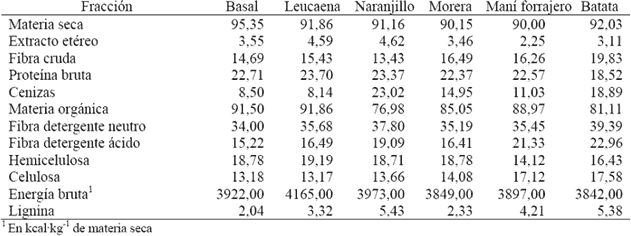
Los valores observados en este experiencia son
ligeramente inferiores a los informados por
Merino y Carabaño (1992) para digestibilidad ileal
de materia seca (48,55 %), materia orgánica
(53,55 %) y proteína (60,20 %) con dietas que
incluían alfalfa o pulpa de remolacha como fuente
de fibra. Es probable que las diferencias sean
debidas a que en ese caso se consideró la
excreción de heces blandas en el cálculo de la
digestibilidad ileal; de igual manera, la
composición química de las dietas ayuda a
explicar tales diferencias.
En general, la tendencia de los datos
correspondientes a digestibilidad ileal mostró semejanza con los índices de digestibilidad fecal
observados para esas fracciones en las dietas
estudiadas en la fase experimental anterior
(Nieves et al., 2008b). En ambos casos se
encontró menor aprovechamiento digestivo en la
dieta con follaje de batata; sin embargo, en el
presente experimento, la dieta con inclusión de
naranjillo tendió a mostrar mejores valores de
digestibilidad de materia seca y orgánica que las
que contenían leucaena y morera (Cuadro 4). Este
resultado permite evidenciar una mayor actividad
fermentativa en ciego cuando se suministraron las
dietas con leucaena y morera, en concordancia con
la proporción de la digestión ocurrida después de
ileon, según se indica en el Cuadro 5. De igual
manera, la mayor proporción de digestión de
proteína bruta sucedida en ciego perteneció a la
dieta con leucaena.
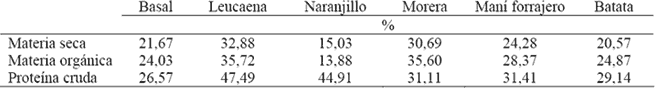
En este contexto, la desigualdad ocurrida en la
digestión cecal entre las dietas se evidencia, si se
considera que la digestibilidad ileal de la materia
seca y materia orgánica fue similar (P>0,05),
según los resultados mostrados en el Cuadro 4;
mientras que a nivel fecal, en experiencia
precedente con las mismas dietas (Nieves et al.,
2008b) hubo diferencias para la digestibilidad de
esas fracciones.
La estimación de la digestibilidad cecal
aparente (Cuadro 5) confirma que en esa porción
del intestino se desarrolla una importante
actividad fermentativa. En forma general, la
mayor digestión de nutrientes ocurrida en ciego en
las dietas que incluían forrajes de prueba con
respecto a la dieta testigo, comprueba que la
actividad fermentativa en ciego puede modificarse
en función del aporte de fibra de ingredientes
dietéticos.
La determinación de desaparición de nutrientes
a nivel fecal es de mayor relevancia en conejos.
Carabaño et al. (2001) informaron que entre el 25
y 32 % de la digestibilidad de polisacáricos no
amiláseos en dietas basadas en la inclusión de
harina de pimentón o alfalfa se produjo en
ciego, resultado que ofrece similitud con los
valores encontrados en las fracciones consideradas
en la presente experiencia. De igual modo,
Merino y Carabaño (1992) informaron de una
tasa variable de digestión en ciego para
materia seca (25,03 - 39,20 %), materia
orgánica (18,47 - 33,20 %) y proteína cruda
(8,85 - 37,85 %) en dietas que contenían alfalfa,
pulpa de remolacha y orujo de uva como
fuente de fibra.
Los valores de digestibilidad ileal de fracciones
calculados por diferencia para los follajes
estudiados se muestran en el Cuadro 6. El valor
nutritivo de los forrajes evaluados fue similar
(P>0,05) desde el punto de vista de la
digestibilidad ileal de materia seca, cenizas,
materia orgánica y proteína cruda. Aunque debe
señalarse que se halló un grado de dispersión
notable en los datos calculados.
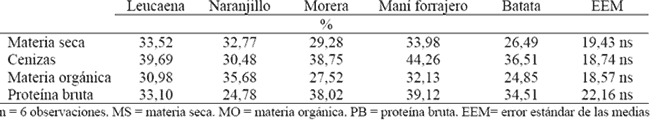
Es común encontrar mayor variabilidad en las
medidas de digestibilidad ileal que en las mismas
determinadas en el material fecal (Toral et al.,
2002). En el presente estudio este fenómeno fue
similar si se comparan los datos de digestibilidad
ileal con los de digestibilidad fecal. Es posible que
la variabilidad encontrada aquí pudiera deberse al
método experimental. Al respecto, este tipo de
metodología ha sido evaluada en varios
laboratorios en los que se utilizan muestras de
alimentos no convencionales (Blas et al., 2003).
Es probable que en condiciones tropicales este
aspecto requiera de más investigación.
Es obvio que la posibilidad de repetir
muestreos en un mismo animal disminuye el
riesgo de inexactitud e imprecisión en las
mediciones, como ocurrió en el experimento en
que se evaluaron alimentos no convencionales no
tropicales (Gidenne et al., 1988; Carabaño et al.,
2001). Este riesgo puede aumentar si se practican
muestreos puntuales en condiciones en que no se
prevenga la cecotrofía, como ocurrió en el
presente estudio.
En el Cuadro 7 se muestra la proporción de
digestión ocurrida en ciego para la materia seca,
materia orgánica y proteína cruda en los forrajes
estudiados, se aprecia que en follaje de leucaena y
morera ocurrió mayor proporción de digestión
para materia seca en esa porción del tracto
intestinal, lo cual puede ser consecuencia de un
mayor contenido de fracción fermentable en ciego
(FDN, hemicelulosa) en esos forrajes (Cuadro 2),
en concordancia con lo informado por García et
al. (1999). La baja desaparición de materia
orgánica en ciego observada para follaje de
naranjillo pudo ser causada por el elevado
contenido de cenizas en ese material forrajero
(Cuadro 2).
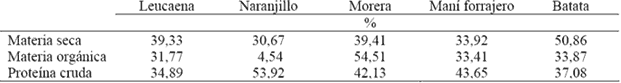
4. CONCLUSIONES.
La inclusión en la dieta de 30 % de follaje de
leucaena, naranjillo, morera y maní forrajero no
ocasionó cambios sustanciales en los índices de
digestibilidad ileal en conejos alimentados con
estas dietas.
La digestibilidad ileal de la materia seca,
materia orgánica y proteína bruta fue similar en
los follajes estudiados.
5. LITERATURA CITADA.
1. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis.
Association of Official Analytical Chemists
Arlington.
2. Blas, E., L. Falcao, T. Gidenne, C. Scapinello,
V. Pinheiro, A. García y R. Carabaño. 2003.
Interlaboratory study on ileal digestibility in
rabbits: the effect of digesta collection time
and a simplification of the procedure. World
Rabbitt Sci. 11: 101-111.
3. Carabaño, R. y J. Merino. 1996. Effect of ileal
cannulation on feed intake, soft and hard feces
excretion throughout the day in rabbits. 6th
World Rabbit Science Congress, Toulouse. pp.
121-124.
4. Carabaño, R., J. García y C. De Blas. 2001.
Effect of fiber source on ileal apparent
digestibility of non-starch polysaccharides in
rabbits. Animal Science.72: 343-350.
5. Crampton, E. y L. Harris. 1969. Applied
Animal Nutrition. W.H. Freeman. San
Francisco. 753 p.
6. De Blas, C. y J. Wiseman. 2003. The Nutrition
of the Rabbits. CABI Publishing, London. pp.
103-144.
7. García, J., R. Carabaño y C. De Blas. 1999.
Effect of fiber source on cell wall digestibility
and rate of passaje in rabbits. J. Anim. Sci. 77:
898-905.
8. Gidenne, T., T. Boyssou y Y. Ruckebusch.
1988. Sampling of digestive contents by ileal
cannulation in the rabbit. Animal Production
46: 147-151.
9. Gidenne, T. 1992. Effect of fiber level, particle size and adaptation period on digestibility and
rate of passage as measured at the ileum and in
the faeces in the adult rabbit. British Journal of
Nutrition 67: 133-146.
10. Gidenne, T., E. Blas, R. Carabaño y J.
Merino. 1994. Effect of ileal cannulation on
rabbit digestion and caecotrophy: An
interlaboratory study. World Rabbit Science 2:
101-106.
11. Gutiérrez, I., A. Espinosa, J. García, R.
Carabaño y C. De Blas. 2002. Effect of level of
starch, fiber and lactose on digestión and
growth performance of early weaned rabbits. J.
Anim. Sci. 80: 1029-1037.
12. Holdridge, L. 1979. Ecología basada en zonas
de vida. IICA, San José. pp. 13-14.
13. Merino, J. y R. Carabaño. 1992. Effect of type
of fiber on ileal and fecal digestibility. J. Appl.
Rabbit Res. 15: 931-937.
14. Merino, J. y R. Carabaño. 2003. Efecto de la
cecotrofia sobre la composición química de la
digesta y sobre la digestibilidad ileal. ITEA.
24(2): 657-659.
15. Nieves, D., A. Barajas, G. Delgado, C.
González y J. Ly. 2008a. Digestibilidad fecal
de nutrientes en dietas con forrajes tropicales
en conejos. Comparación entre métodos directo
e indirecto. Bioagro 20(1): 67-72.
16. Nieves, D., I. Schargel, O. Terán, C. González,
L. Silva y J. Ly. 2008b. Estudios de procesos
digestivos en conejos de engorde alimentados
con dietas basadas en follajes tropicales.
Digestibilidad fecal. Revista Científica FCVLUZ.
XVIII(3): 271-277.
17. Samkol, P., T. Preston y J. Ly. 2006. Effect of
increasing offer level of water spinach
(Ipomoea aquatica) on intake, growth and
digestibility coefficients of rabbits. Livestock
Research for Rural Development. 18(2):
Artículo 25.
18. Toral, F.L., A. Furtan, C. Scapinello, R.
Peralta y D. Figuereido. 2002. Digestibilidade
de duas fontes de amidos e atividade
enzimatica em coelos de 35 a 45 dias de
idade. Revista Brasileira de Zootecnia 31:
1434-1441.
19. Van Soest, P.J., J. Robertson y B. Lewis. 1991.
Methods for dietary fiber, neutral detergent
fiber and non starch polysaccharides in relation
to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74: 3583-
3597.
20. Villamide, M.J., J. García, C. Cervera, E. Blas,
L. Maertens y J. Pérez. 2003. Comparison
among methods of nutritional evaluation of
dietary ingredients for rabbits. Animal Feed
Science and Technology 109: 195-207.
21. Vogtmann, H., H. Pfirter y A. Prabucki. 1975.
A new method of determining metabolizability
of energy and digestibility of fatty acids in
broiler diets. Brit. Poult. Sci. 16: 531-534.
| Colaboraciones |
| Canales |
| Agricultura |
| Ganadería |
| Alimentación |