|
|
1. Introducción.
2. Reacciones de las vacas lecheras a la subida de la temperatura ambiental.
3. Consecuencias del estrés calórico sobre la productividad y el estado de la salud de las vacas lecheras.
4. Actuaciones precautorias del estrés calórico en vacas lecheras.
5. Adecuación del manejo de las vacas lecheras en caso de estrés calórico.
5.1. Medidas paliativas de orden alimenticio.
5.1.1. Energía.
5.1.2. Proteína.
5.1.3. Minerales.
5.1.4. Vitaminas.
5.1.5. Agua.
5.1.6. Otras normas alimenticias.
5.2. Medidas paliativas relacionadas con la producción de leche.
5.3. Medidas paliativas en el ámbito reproductivo.
5.4. Otras estrategias.
6. A modo de corolario.
1. INTRODUCCIÓN
Como animales de sangre caliente que son, las vacas lecheras deben mantener constante su temperatura corporal interna, cuyo mejor exponente desde un punto de vista práctico es la temperatura rectal (Tª R: 38,6 ± 0,6°C).

Gracias a los mecanismos de regulación térmica de que disponen, estas hembras se muestran en general más tolerantes al frío que al calor o, dicho de otro modo, mantienen la homeotermia más fácilmente con temperaturas bajas que con las altas, de donde se infieren pérdidas de productividad más prontas y acusadas en el segundo caso que en el primero. Si a la subida de la temperatura ambiental (TªA) se une el abundante calor producido a resultas de la intensa actividad metabólica que caracteriza a las vacas lecheras, más difícil aún les resulta a estas hembras mantener el equilibrio térmico, prueba evidente de su especial sensibilidad al calor ambiental. En este contexto, tres hechos son de obligada mención:
a) La intensificación del metabolismo, y subsiguientemente de la termogénesis, que traen consigo las cada vez más altas exigencias productivas a las vacas lecheras.
b) Sobre todo en zonas cálidas, la confrontación de las vacas a las altas TªA caniculares o a condiciones climáticas incluso más extremas, como ocurre ante una ola de calor y también tras una tormenta estival que deja abundante calor y humedad ambiental.
c) El ya más que evidente calentamiento global del planeta.
La concatenación de estos hechos hace más vulnerables aún al calor a las vacas lecheras y las predispone al padecimiento del llamado estrés calórico (EC), cuyos efectos, aparte de no pasar desapercibidos, en modo alguno pueden ser catalogados como irrelevantes. De ellos y su trascendencia vamos a ocuparnos en el presente trabajo, así como de las actuaciones recomendadas en previsión de una situación de EC, pero también y sobre todo de la adecuación del manejo de las vacas lecheras afectadas por el EC tratando de paliar los efectos adversos que en ellas ocasiona, claramente desfavorables para los intereses económicos de quien explota el ganado vacuno lechero.
2. REACCIONES DE LAS VACAS LECHERAS A LA SUBIDA DE LA TEMPERAUTRA AMBIENTAL
Entre los 5-15°C de TªA las vacas apenas encuentran dificultad para mantener su temperatura corporal constante; se dice que se encuentran en el llamado intervalo de neutralidad térmica. Por encima de los 15°C comienzan a activarse los mecanismos termorreguladores del organismo, identificados en primer lugar con la intensificación de la expulsión del calor corporal y en segundo con la reducción de la producción de éste mismo.
Del cuerpo de una vaca el calor se libera espontáneamente por radiación, conducción y convección y para que así siga ocurriendo a pesar de la dificultad que entraña la elevación de la TªA, se hace necesaria cierta adaptación que implica diversas modificaciones fisiológicas y etológicas (véase Cuadro 2) que, incentivando esas tres vías de transferencia calórica, contribuyen al mantenimiento de la homeotermia. Conforme la TªA sigue subiendo se da paso en la disipación del calor a las llamadas pérdidas evaporativas, no en vano se basan en la absorción del calor subyacente con que discurre la evaporación del agua corporal, fenómeno que se desarrolla tanto en los pulmones (inspiración/espiración del aire) como en la cara externa de la piel (sudoración), si bien la acción refrigerante es más efectiva en este segundo asentamiento en el caso de la especie vacuna; así se explica, por ejemplo, otra de las modificaciones etológicas de las vacas enfrentadas a una situación de calor, el humedecimiento voluntario de su cuerpo con agua o incluso con fango como si de un complemento del sudor natural se tratara.
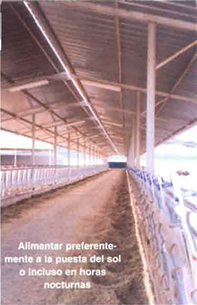
La intensificación de las pérdidas de calor posibilita el equilibrio térmico del organismo a pesar de la subida de la TªA pero sólo hasta determinado valor de ésta, sobrepasado el cual el calor no llega a eliminarse en cuantía suficiente quedando retenido en el propio cuerpo. Se establece así un estado de hipertermia (TªR>38,6°C) que identifica lo que es ya una situación declarada de EC en que se ven inmersas las vacas y que desencadena en éstas las necesarias respuestas orgánicas, según veremos más adelante. Existe obviamente una TªA asociada al EC, que no es fija sino que varía con factores como la propia raza (sabido es que el ganado cebuíno es más tolerante al calor que cualquier otra raza vacuna), el nivel de producción (los altos niveles llevan aparejados una copiosa termogénesis que hace a los animales más susceptibles al EC) y otras condiciones ambientales (lluvia, viento, incidencia directa de los rayos solares). En cualquier caso, resulta mejor referente del EC el binomio TªA-humedad relativa (HR) del aire o índice temperatura -humedad ambiental (ITªH), lógico si se tiene en cuenta que las pérdidas evaporativas de calor, las más eficientes en la regulación de la temperatura corporal, se verán limitadas en su desarrollo y efectividad en proporción directa a la tasa de humedad en el aire. Se puede estimar el ITªH a partir de la ecuación:
con la TA expresada en grados centígrados y la HR en forma decimal. Ha sido propuesto, a título orientativo, un ITªH de 74 como valor por encima del cual procede hablar ya de EC. Se alcanza con cada una de las combinaciones de TªA y HR detalladas en el Cuadro 1, que nos permite ver además cómo la TªA desencadenante de una situación de EC oscila entre 24 y 35°C según sea la HR del aire, lo que ayuda a entender, por cierto, la disparidad entre autores a la hora de señalar la TªA vinculada al EC.
En la franja de TªA conocida como intervalo de neutralidad térmica (5- 15°C), no desatándose reacción termorreguladora alguna en el organismo de las vacas, el nivel productivo de éstas es ajeno a todo aquello que no sea su propio potencial genético y el manejo a que se ven sometidas. A partir de los 16°C, y en tanto no se llegue a la situación de EC, sufren unas pérdidas de productividad moderadas como consecuencia de un incremento aproximado del 30% en sus necesidades energéticas de mantenimiento, atribuible a la elevación de los ritmos cardíaco y respiratorio con que reaccionan para impulsar la eliminación del calor y tratar así de mantener constante su temperatura corporal. EI verdadero problema surge cuando, consumado el estado de hipertermia, esto es, el EC, y con el fin de restablecer la normalidad homeostática, el organismo reacciona promoviendo una reducción de la termogénesis que, si por un lado resulta esencial para la supervivencia de los animales, por otro suele casar mal con intereses productivistas. Veámoslo.
Sabido es que el calor se genera en el transcurso de los procesos digestivos y metabólicos, lo que explica las dos clases de respuestas de las vacas incapaces de eliminar en su justa medida todo ese calor. La primera consiste en una disminución del consumo de alimento para aminorar la termogénesis asociada a su digestión (calor de fermentación ruminal) y posterior asimilación de sus constituyentes; obviamente, cuanto más altas sean la TªA y la HR, más intensa será dicha disminución, pudiendo variar de moderada a drástica. Además de esta variación cuantitativa de la ingestión tiene lugar otra de tipo cualitativo, concretamente desciende el consumo de alimentos fibrosos, tanto más cuanto peor sea la calidad de la fibra, dada la sobrecarga de calor adicional que la digestión de este componente alimenticio acarrea.
La segunda respuesta se identifica con la reducción de la actividad metabólica en su más amplia extensión, sobre todo recordando que algunas de las funciones básicas de mantenimiento del organismo (respiratoria y cardíaca) se hallan aceleradas y con ello la correspondiente producción de calor. Afecta dicha reducción a la actividad muscular voluntaria y al metabolismo subyacente a las distintas formas de producción, y obedece a un descenso en la secreción de la hormona del crecimiento y de las hormonas tiroideas. Así se explica que, en situación de EC, las vacas entren en una especie de aletargamiento o pereza generalizada para toda clase de movimientos y que, como consecuencia de la ralentización del metabolismo productivo, experimenten un descenso de su productividad según vemos a continuación.
Cuadro 1. Combinaciones de la temperatura ambiental (TªA; °C) y de la humedad relativa del aire (HR; %) asociadas a una situación de estrés calórico.
HR fi |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
*C |
TªA fi |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
30 |
29 |
29 |
28 |
28 |
27 |
27 |
26 |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
24 |
24 |
3. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS CALÓRICO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y EL ESTADO DE SALUD DE LAS VACAS LECHERAS
Bien sea la hipertermia propiamente dicha, bien las consiguientes reacciones termorreguladoras del organismo las que actúen como agentes responsables, lo cierto es que el EC repercute negativamente sobre la producción de leche, la función reproductiva y el estado de salud de las vacas.
La disminución en la producción láctea es el resultado conjunto de los tres hechos siguientes: el descenso en el consumo de alimento; la reducción de la actividad metabólica concomitante con una secreción rebajada de la hormona del crecimiento; y la menor llegada de nutrientes a la glándula mamaria a causa de la redistribución de la circulación sanguínea que concentra la sangre en la periferia del cuerpo tratando de facilitar la evacuación del calor corporal. Sabiendo, por un lado, que en la primera fase de la lactación la producción de leche se sostiene gracias al alimento consumido pero también, y en gran medida, a las reservas grasas movilizadas al efecto, y por otro que la síntesis de leche a partir bien de éstas, bien del propio alimento, cursa con una liberación de calor doble en el segundo caso respecto al primero, no es extraño que la disminución de la producción de leche motivada por el EC sea más acusada en vacas que se encuentran en las fases media o final de la lactación. La alteración de la función reproductiva no es sino la consecuencia de ver cómo los distintos parámetros afectos se resienten del EC. Se refieren a la expresión del celo (coartada por el aletargamiento de las vacas), el desarrollo folicular (inhibido ante la menor secreción de hormona luteinizante, lo que explica la inferior calidad de los óvulos desprendidos y la consiguiente merma de la fertilidad), la viabilidad de los espermatozoides (sensibles a la elevación de la temperatura del tracto genital de las hembras), la viabilidad embrionaria (la hipertermia resulta letal para los embriones en sus dos primeros días de crecimiento), el crecimiento fetal (la redistribución del flujo sanguíneo antes aludida reduce la llegada de nutrientes plasmáticos también a la placenta, comprometiendo el crecimiento fetal), la duración de la gestación (puede llegar a acortarse con el fin de evitar la sobrecarga de calor que supone el incremento térmico de la gestación), y la calidad del calostro (en vacas sometidas a EC durante las tres últimas semanas de gestación, el calostro producido posee un menor contenido no solo en proteína sino también, y lo que es más importante, en inmunoglobulinas, con todo lo que ello implica sobre la viabilidad de los terneros recién nacidos).
Que el estado de salud se vea debilitado por el EC tiene su explicación en una alteración de la función inmunológica que en tal situación acontece, más concretamente en una reducción en la producción de leucocitos y linfocitos que propicia la activación de virus latentes y favorece la instalación de infecciones bacterianas secundarias. En este mismo ámbito hay que citar la mayor tendencia de las vacas a la acidosis ruminal (con todas sus manifestaciones clínicas) que tres hechos constatados en situación de EC contribuyen a explicar: la preferencia por el consumo de alimentos concentrados en perjuicio de los fibrosos, el mayor tiempo de permanencia del alimento en el rúmen como consecuencia del enlentecimiento del tránsito gastrointestinal y finalmente la reducción en la acción neutralizante de la saliva dado que las vacas rumian menos y beben más.
Cuadro 2. Síntesis de las respuestas adaptativas de las vacas lecheras a la subida de la temperatura ambiental.
Modificaciones fisiológicas |
Modificaciones etológicas |
Modificaciones metabólicas |
- Dilatación de los vasos sanguíneos a nivel cutáneo. |
- Orientación hacia zonas frescas o de vientos dominantes. |
- Reducción de la actividad física (aletargamiento). |
4. ACTUACIONES PRECAUTORIAS DEL ESTRÉS CALÓRICO EN VACASLECHERAS
La negativa repercusión del EC sobre la productividad y el estado de salud de las vacas afectadas justifica más que de sobra cuantas acciones se emprendan en previsión del mismo, lo que nos lleva a considerar las dos estrategias que todo ganadero debería desplegar al respecto sin más cambios en la gestión zootécnica que la paciente observación de las vacas y la modificación física del entorno que las rodea en la propia explotación.
La primera de las estrategias, cronológicamente hablando, alude como ya se ha señalado a una observación más atenta, pausada y meticulosa si cabe de las vacas, con el fin de detectar en ellas toda esa gama de respuestas adaptativas a la subida de la TªA y que inducen a pensar que se está en el preludio de una situación de EC. Se refieren a las modificaciones fisiológicas y etológicas encaminadas a la intensificación de la expulsión del calor corporal, acompañadas de esas otras modificaciones metabólicas que, a pesar de su implicación en una situación de EC ya declarado, bien pueden mostrarse en los momentos inmediatamente anteriores, completando así el conjunto de manifestaciones alertadoras del EC que parece avecinarse. En el Cuadro 2 se detallan todas y cada una de las referidas modificaciones.
La consecuencia inmediata de la constatación de estas modificaciones es la implementación de medidas válidas para acelerar el enfriamiento de las vacas, y de aquellas otras que pongan freno al posible calentamiento de los animales a causa del calor extracorporal, con el claro propósito todo ello de evitar la consumación del estado de hipertermia. Así se explica la modificación física del entorno que se propugna, que bien podría iniciarse con la habilitación de una zona de sombra (arbolado, tejados, cobertizos, voladizos, etc.) que evite en los animales la incidencia directa de los rayos solares en cuanto principal componente del calor extracorporal. Para impulsar la salida del calor corporal propiamente dicho, cabe la opción de enfriar el aire mediante ventiladores estratégicamente colocados a tal fin, y que en climas extremadamente secos dan mejor resultado trabajando en combinación con nebulizadores o cualquier otro dispositivo esparcidor de finas gotas de agua por el aire. Más efectivo que el enfriamiento de éste lo es el de las propias vacas, en especial cuando sobre su piel previamente remojada se fuerza el paso del aire con ventiladores en busca de una refrigeración -evaporativa- más intensa. El enfriamiento es eficaz sólo si evita o minimiza el consabido descenso en el consumo de alimento, de ahí que el lugar idóneo para la instalación del correspondiente equipamiento sea el más cercano posible a la zona de alimentación, sin perjuicio de que se haga también o alternativamente en la sala de espera al ordeño dado el hacinamiento y la escasa ventilación que en ella han de soportar las vacas.
Huelga decir que esta modificación del entorno procede igualmente en caso de EC ya declarado a fin de rebajar la intensidad del mismo y de los efectos adversos que provoca. A mayor abundamiento, la primera reacción de las vacas al EC es la disminución del consumo de alimento para reducir la producción de calor ligada a los subsiguientes procesos digestivos y metabólicos, si bien dicha reacción no se hace efectiva hasta pasados 3 ó 4 días del sobrecalentamiento corporal, días en los que se muestran especialmente relevantes, así pues, cualquiera de los procedimientos apuntados para la modificación del entorno y sobre todo tratándose de vacas de alto nivel productivo en vista de la mayor cantidad de calor metabólico que generan. De no garantizarse el enfriamiento de las vacas durante ese período crítico de 3- 4 días, ellas mismas apelarían a un recorte drástico en la producción de calor interno con severas consecuencias sobre cualquier forma de producción, alcanzándose incluso la muerte si, como ha ocurrido en algunos casos (olas de calor extremas y persistentes), los animales no tienen la posibilidad de recuperarse durante las horas nocturnas porque ni siquiera entonces el ambiente refresca.
5. ADECUACIÓN DEL MANEJO DE LAS VACAS LECHERAS EN CASO DE ESTRÉS CALÓRICO
Conocidas las reacciones que el EC desencadena en las vacas, cuyos rendimientos se ven así negativamente afectados, parece inevitable la adecuación de determinadas pautas de manejo de estas hembras con el fin de neutralizar, o cuando menos atenuar, las consabidas mermas productivas, lo que obliga a la puesta en práctica de diversas medidas que podemos denominar paliativas y que exponemos a continuación.

5.1. Medidas paliativas de orden alimenticio
El menor consumo de las vacas en situación de EC obliga a una reformulación de las raciones para dotarlas de una mayor concentración de nutrientes, buscando en unos casos evitar la caída en la producción y en otros restablecer el equilibrio homeostático perdido. Veamos cómo afecta dicha reformulación a los distintos elementos nutritivos.
5.1.1. Energía
La elevación de la concentración energética de la ración queda fuera de toda duda, no así el camino a seguir. Una primera opción sería la inclusión de grasas en la ración, si bien la información existente al respecto refiere unos resultados inconsistentes y no siempre favorables, de ahí que se prefiera recurrir como alternativa más segura a los clásicos alimentos concentrados, que, aparte de la preferencia mostrada por las vacas hacia ellos, cuentan con la ventaja de que su digestión y metabolismo discurre de forma más eficiente, es decir, genera menor cantidad de calor en comparación con los alimentos fibrosos. A tenor de las recomendaciones al uso, no parece conveniente que la aportación de concentrados sobrepase el equivalente al 65% de la ración (relación forraje:concentrado de 35:65) e incluso puede que ni siquiera sea preciso alcanzar dicho porcentaje si se garantiza un forraje con el contenido adecuado tanto de fibra digestible como de hidratos de carbono fácilmente fermentables en el rumen.
5.1.2.Proteína
Estando rebajado el consumo de alimento es evidente que la ingestión de proteína tampoco es acorde con las necesidades, lo cual no quiere decir, sin embargo, que pueda elevarse el aporte proteico más allá de ciertos límites so pena de comprometer la salud de los animales. Además de la cantidad debe vigilarse también la calidad de la proteína, en concreto su tasa de degradabilidad ruminal. Ambas recomendaciones se traducen en que el mantenimiento de la producción láctea en vacas enfrentadas al EC se condiciona a un aporte de proteína degradable no superior al 61% de la proteína bruta y que en ningún caso exceda las recomendaciones pertinentes en más del equivalente a 100 g de N/día.

5.1.3. Minerales
Tanto el incremento del ritmo respiratorio, como la más intensa sudoración con que reaccionan las vacas afectadas por el EC, dan lugar directa o indirectamente a una pérdida excesiva de Na y K que altera el equilibrio ácido-base del organismo, anomalía ésta que no forma parte sino de lo que en realidad es una alteración homeostática, una de cuyas consecuencias más apreciables es la pérdida de apetito de los animales. La corrección de ese desequilibrio mineral, o mejor, el restablecimiento de la homeostásis que lleve a la recuperación del apetito es lo que justifica el aporte incrementado de Na y K a las vacas en situación de EC, pudiendo suministrarse estos minerales como cloruros (ClNa, ClK), carbonatos (C03Na, C03K) o bicarbonatos (C03HNa, C03HK), prefiriéndose cualquiera de las dos últimas opciones porque, además no causar inapetencia y gozar de una intrínseca capacidad neutralizadora (buffer) de la acidez ruminal, estimulan la salivación con las ventajas que ello conlleva.
5.1.4. Vitaminas
EI reajuste de la ración debe alcanzar también al contenido vitamínico de la misma y en especial a la niacina, cuya inclusión en concentraciones superiores a las habituales ha sido relacionada con una menor disminución de la ingestión y de la producción de leche a resultas del EC.
5.1.5. Agua
Si toda vaca productora de leche ha de tener asegurado el acceso al agua en cuantía suficiente, con más motivo cuando tienen que soportar altas TªA dada la pérdida de agua corporal que experimentan a causa mayormente de la copiosa sudoración. Además, la necesariamente elevada ingestión de Na y K provoca por sí misma un mayor consumo de agua, que por otro lado contribuye a la eliminación del calor corporal, especialmente si está fría, en cuanto receptora del mismo por conducción para ser posteriormente evacuado a través de la orina.
5.1.6. Otras normas alimenticias
Teniendo en cuenta que ante el calor intenso las vacas modifican sus habituales pautas alimenticias, comiendo preferentemente a la puesta del sol o incluso en horas nocturnas, está más que justificado aprovechar tales momentos para satisfacer las necesidades alimenticias de los animales. De no hacerse así, interesa el reparto de la ración en varias tomas al día con el fin de evitar la sobrecarga de calor que deriva de las comidas copiosas; en este sentido, el sistema de alimentación basado en el suministro de raciones completas se muestra de gran interés, no en vano permite el libre acceso de las vacas al alimento tantas veces al día como les apetezca, y mejor aún si en la preparación de la ración se incorporan ingredientes frescos dada su acción estimulante del apetito en tiempo de calor. En otro orden de cosas, la inclusión en la ración de cultivos fúngicos a base de Aspergillus oryzae parece haber servido para contener en vacas expuestas a altas TªA el tantas veces citado descenso en la producción de leche, debiéndose al parecer a la influencia específica de algún metabolito fúngico sobre los centros hipotalámicos reguladores de la temperatura corporal; hablar de cultivos de hongos (A. oryzae, Sacharomyces cerevisae) es lo mismo que hablar de probióticos ruminales, siendo recomendable por tanto su administración a aquellas vacas lecheras con riesgo de sufrir los rigores del EC.
5.2. Medidas paliativas relacionadas con la producción de leche
Como no podía ser de otra manera, todas aquellas medidas capaces de neutralizar o compensar la reducción en el nivel de ingestión observada en caso de EC, estarán repercutiendo indirectamente en beneficio de la producción de leche. Por otra parte, dada la ilegalidad de su uso en los países de la Unión Europea, no tendría mucho sentido referirse a la hormona del crecimiento como agente estimulante de la producción de leche; digamos, no obstante, que su administración debería llevar aparejada la mejor ventilación posible de las vacas a fin de asegurar en ellas la eliminación del calor adicional generado en el transcurso de la acción galactopoyética, acentuándose el estado de hipertermia de las vacas de no seguirse esta recomendación.
5.3. Medidas paliativas en el ámbito reproductivo
Descartando que se quiera posponer para épocas menos calurosas la inseminación de las vacas, y dada la escasa sintomatología del celo que éstas muestran en situación de EC, parece aconsejable el empleo de los llamados métodos de ayuda en la detección del celo, entre los que destacan por su seguridad y efectividad los podómetros. A no ser que se quiera recurrir a la técnica -hormonal- de inseminación a tiempo fijo que, como es sabido, la programa para una fecha concreta sin necesidad de proceder a la identificación del celo en las hembras. Por su parte, la marcada sensibilidad de los embriones al calor obliga a la toma de precauciones como el enfriamiento de las vacas los días correspondientes a la fase inicial del desarrollo embrionario y/o el suministro a través de la ración de sustancias antioxidantes (vitamina E, b-carotenos) dado su efecto mejorador de la viabilidad embrionaria. No estaría de más, finalmente, vigilar el parto de las vacas ante el posible nacimiento de terneros prematuros, débiles y/o de poco peso, y comprobar la calidad del calostro para, si es el caso, sustituirlo por otro con la concentración adecuada en inmunoglobulinas.
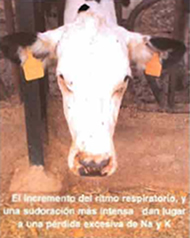
5.4. Otras estrategias
Aunque a título relativamente especulativo, podemos referirnos en este apartado a la manipulación genética de los animales buscando aumentar su resistencia al calor, en especial después de haberse identificado algunos genes específicos responsables de caracteres relacionados con la tolerancia al calor, como el color de la capa y la longitud del pelaje exterior. No resulta absurdo hoy día pensar en la modificación del genoma de las vacas lecheras insertando bien sea alguno/s de esos genes o bien otros que parecen gobernar la resistencia celular al EC.
6. A MODO DE COROLARIO
Pocas dudas ofrece la conveniencia, cuando no hay necesidad, de poner en práctica cuantas medidas precautorias y paliativas han sido descritas en este trabajo para que las vacas sometidas a altas TªA no sufran descensos de su producción láctea, no vean mermado su rendimiento reproductivo y puedan preservar su estado de salud. Por supuesto que cabría igualmente la opción de no realizar cambio alguno en la explotación, ni de adecuar el manejo de las vacas, asumiendo eso sí unas consecuencias que irían de moderadas a severas en función de la intensidad del estrés calórico en cuestión (subida más o menos marcada de la TªA y de la HR). Sería ésta una alternativa quizás no demasiado arriesgada tratándose de vacas de nivel productivo bajo o como mucho medio, todo lo contrario que con aquellas otras de elevados rendimientos lácteos, cuya proclividad al EC y los subsiguientes efectos adversos a nadie se le escapa dada la copiosa producción de calor interno que como hembras de alto nivel productivo las caracteriza. El principal reto que se les plantea a los ganaderos ante el riesgo inminente de que sus vacas se vean afectadas por el EC es, a nuestro modo de ver, retrasar al máximo tal situación mediante unas eficaces medidas de modificación física del entorno que rodea a los propios animales, creando para ellos un microclima (habilitación de sombras, ventiladores, nebulizadores, etc.) que favorezca una segura disipación de su calor corporal. Debe mantenerse esta modificación ambiental incluso una vez declarado el EC, más aún sabiendo que contribuye a mejorar la respuesta de las vacas a los cambios alimenticios impuestos para paliar la disminución que sufren en la ingestión de alimento.
| Colaboraciones |
| Canales |
| Agricultura |
| Ganadería |
| Alimentación |